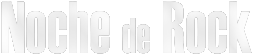SOUNDGARDEN – Superunknown
La muerte de Chris Cornell me pilló con Down on the Upside en la mesilla de noche y una guitarra, recién metida en la funda, con la que había tocado “Can’t change me” horas antes. Hacer comparaciones sería injusto, pues era una figura con una personalidad propia bien marcada y definida pero, por hacer una analogía, se va el Robert Plant de nuestra generación. Los homenajes que se han sucedido estos días, desde la TV con Jimmy Kimmel, a la Major League Baseball, pasando por múltiples compañeros de profesión, dicen mucho de la talla de un icono de la música que puerilmente creía que siempre estaría ahí como su música: imperecedera.
Considero a 1994 un número fetiche en lo musical. Grandes trabajos vieron la luz ese año. Ejemplares como Burn my eyes de Machine Head, Purple de Stone Temple Pilots, Dummy de Portishead, el debut homónimo de Korn, y un largo etcétera corroboran esta afirmación. Discos que han marcado la vida personal y musical de muchos de nosotros, especialmente aquellos a los que los 90 nos pillaron en plena adolescencia y, como esponjas, nos empapábamos de todo lo que caía en nuestras manos. Ese mismo año salía también el disco que nos ocupa. Dio cinco singles (Spoonman, The day I tried to live, My wave, Black Hole Sun y Fell on black days) que no es moco de pavo para un disco de rock de alto octanaje que caló hondo en el mainstream.
Fue un trabajo que, abriendo nuevos horizontes sonoros, redefinió el sonido del grupo y del Grunge como una etiqueta que, como casi todas, era amplia y vaga. Tratar de meter en el mismo saco a Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Mudhoney y Soundgarden era más un alegato geográfico que musical. En este álbum se alejaron del crujiente sonido marca de la casa de Terry Date para arrojarse a los brazos del productor Michael Beinhorn y un Adam Kasper como asistente que, a la postre produciría su siguiente trabajo, ocupando Matt Bayles (Botch, Isis, Mastodon) el lugar que ése desempeñó en Superunknown. Los brutos de aquellas sesiones cayeron en manos de Brendan O’Brien para que hiciera su magia durante las mezclas, casi nada.
Gracias a esa explosión comercial del sonido Seattle en general, y de su carrera en particular, la banda acercó poderosísimos riffs, exóticas progresiones armónicas y compases de amalgama al público general durante 73 minutazos de los que personalmente no descartaría ni una sola nota o silencio. Combinaron lo mejor de Black Sabbath, Led Zeppelin e incluso de The Beatles llevándolo unos cientos de pasos más allá.
Todo lo que pueda decir de esta obra se quedará corto. Sigue siendo mi disco favorito, mi disco de referencia, aquel que me llevaría a una isla desierta si sólo pudiera portar uno. Fue la banda sonora de mi juventud, pasó como una apisonadora por encima de mi efervescencia hormonal. Una época en la que los álbumes se reproducían una y otra vez hasta que el mismo fuego lo quemara o hiciera que se quedase grabado en tu mente de por vida. Recuerdo tener puesta esta cinta mientras leía los últimos capítulos de “El misterio de la isla de Tokland”, creando así un perfecto telón sónico de fondo a una película todavía no filmada. Nunca un nombre había sido más acertado y preciso para una banda: Soundgarden.
Comentario por Flynn